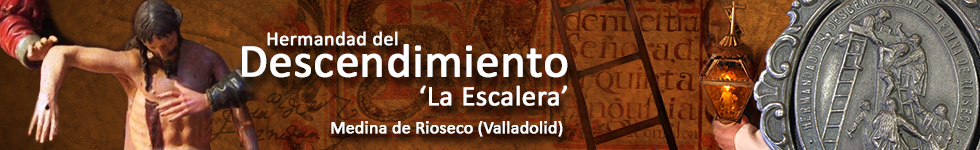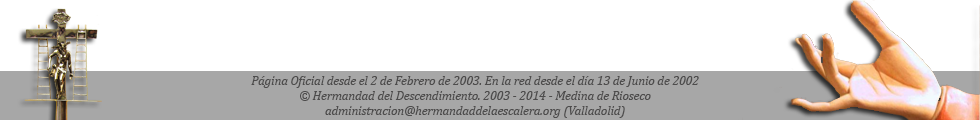Pregón Extraordinario
31 enero 2006
Texto completo del Pregón Extraordinario pronunciado por D. José Antonio Lobato del Val en el Salón Almirantes de los Reales Alcázares de Sevilla el pasado 28 de enero con motivo de la presencia de la Semana Santa riosecana en la X Muestra Nacional de Arte Cofrade (MUNARCO)
Incluimos el texto completo del pregón, remitido amablemente por D. José Antonio Lobato.
Fotografía: José Guardiola. ICAL
PASIÓN EN MEDINA DE RIOSECO
«Testimonios de la religiosidad barroca»
Vara Mayor , Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla , Ilmo Sr. Teniente de Alcalde de Sevilla , Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Sr. Alcalde de Medina de Rioseco, Rvdo. Sr. Cura Párroco de Santa María y Santiago Excmas e Ilmas. Autoridades, queridos paisanos, señoras y señores, amigos todos :
Corría el mes de marzo de año 1.991 cuando en la Iglesia de San Pedro Mártir, en mi sola calidad de cofrade del Santo Cristo de la Pasión , tuve el honor de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Para un joven que comenzaba la treintena, ocupar una tribuna abierta en 1.958 , por la cual ya entonces habían pasado literatos, periodistas, catedráticos, humanistas, y dos arzobispos de la Iglesia, me embargaba de emoción, especialmente por la trascendencia de pregonar la Semana Santa de mi ciudad natal. Era y soy un cofrade riosecano más . Quiero parafrasear las palabras de presentación , que aplicara para si con llana humildad, la que fuera Directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Eloisa García de Wattenberg , en su Pregón de la Semana de Pasión vallisoletana y que suscribo integramente para mi mismo : » mi vida y mi labor nada tienen de importante, si no es un entrega total a cuanto se puso en mis manos».
No es nuevo pregonar la Semana de Pasión . Algunos piensan que el primer Pregón del eslabón de todas las Semanas Santas de la Historia, lo pronunció, en el llamado «Monte del Mal Consejo » hace veinte siglos el Sumo Sacerdote de Israel, aunque su nombre sea desde entonces proscrito : Caifás. «No comprendéis nada; no reflexionáis que lo que conviene es que muera un solo hombre por el pueblo, en vez de que perezca toda la nación» (Jn 11, 49- 52 ). Se preludiaba así el Drama del Gólgota. El escritor y sacerdote José Luis Martín Descalzo, prefiere referir el primer Pregón no a Caifás, sino al propio San Pedro, cuando señala que el Pescador , ante un grupo de creyentes presididos por la Virgen María, hizo su gran pregón «Disteis muerte al Príncipe de la vida, a quien Dios resucito de entre los muertos «. Si seguimos a San Pedro, todos los Pregones de Semana Santa, debieran reiterar que Jesús ha muerto y resucitado. Por eso, el final esperanzado de cualquier Pregón no puede ser una agonía de Calvario y un sueño eterno en el Sepulcro , sino un sonido de campanas repicando a Gloría por la Resurrección.
El Pregón es también por tradición el pórtico de las celebraciones de la Pasión en «La Ciudad de los Almirantes de Castilla», sobrenombre con el que se conoce a la ciudad cabecera de la comarca de la Tierra de Campos vallisoletana, que fue señorío del la linajuda familia de los Enríquez, Almirantes de Castilla y miembros de la alta nobleza del Reino . A pesar de que el acto del Pregón no ha alcanzado aún, ni siquiera el medio siglo de antigüedad, que es escasa, para una Semana Santa ya cuatro veces centenaria como la de Medina de Rioseco, supone el esperado aldabonazo de salida de las conmemoraciones del Drama del Calvario en la ciudad del norte vallisoletano. Antes de los pregones del siglo XX, los pellejeros y los cortijeros, los ropavejeros y pañeros, los plateros y los joyeros, los herradores y guarnicioneros, los albarderos y embarradores , los vendedores de las especias de la India , de cera, pez, sebo, aceite, grano, espartos y cordelería, y así hasta los cerca de cuarenta gremios con que contaba la ciudad de Medina de Rioseco, ya hacían el Pregón del Evangelio, llenando de oración y penitencia sus rúas y plazuelas, con pasos en procesión que portaban Cristos camino de la Crucifixión o expirando en el Gólgota.
En Enero de 2.006, la Junta de Semana Santa riosecana, me invita a pregonar en Sevilla, las celebraciones de Pasión de Medina de Rioseco. Cuando acepto, me pregunto : ¿ El Pregón solo cabe en los preámbulos de la Semana Santa?. Hay que pensar que no. Pregonar es proclamar. Es proclamar todo el Drama del Calvario, con la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Pero en esa proclamación del Drama del reo de Poncio Pilato, existe un importante cambio escénico. Esta vez vengo a pregonar la Semana Santa de Medina de Rioseco en Sevilla. ¡Nada menos que en Sevilla!. Entre Castilla y León y Andalucía, se vislumbran dos genuinas escuelas, dos formas de conmemorar la Pasión, acaso diferentes en la ritualidad y las formas, más que en las esencias. Pero a Sevilla y a Medina de Rioseco, nos unen eslabones comunes. Desde luego dos importantes celebraciones de la Semana Santa, pero ahí no finaliza. Riosecano y sevillano es Fray Carlos Amigo, nacido en la ciudad del Sequillo y en esta hora Cardenal Arzobispo de la Diócesis Hispalense. A don Carlos, le precedió como Pastor de la misma, en el siglo XVII, don Antonio Payno, quien nos legó una magnifica colección de marfiles hispano-filipinos que se puede contemplar en el Museo de la Iglesia de Santa María de Mediavilla , en Medina de Rioseco. También nacida en la ciudad, es Teresa Enríquez de Alvarado, hija del Almirante de Castilla y por casamiento duquesa de Maqueda. Se la conoce por el sobrenombre de «La loca del Sacramento», por su celo eucarístico. A Sevilla llegó la Enríquez, en la comitiva de los Reyes Católicos, aquí matrimonió y fundó la Hermandad Sacramental de la Magdalena, una de las primeras en España. Sevilla y Medina de Rioseco, poseen dos Semanas Santas históricas, sin duda diferentes en sus ritos, pero se unen por cuanto ambas ciudades viven apasionadamente las celebraciones de la Pasión de Cristo. El Cardenal Arzobispo de esta Diócesis , Fray Carlos Amigo, hermanó definitivamente a Medina de Rioseco y Sevilla, en su Pregón riosecano: «Al llegar la Semana Santa, en la Plaza Sevillana de San Lorenzo, al salir el Gran Poder, me emociono igual que en Rioseco, en el corro de Santa María lloraba de emoción al ver salir «Longinos» y «La Escalera». La calle Sierpes me parece los Soportales, la Campana los Lienzos, y si me descuido un poco, no sé si llamé a mi Cristo Afligidos o Cachorro. Amparo o del Gran Poder. Ceomico o de los Gitanos. Pasión o de mi Buen Fin, Clemencia o del Baratillo, Paz o Cautivo, Nazareno de Santa Cruz o Santiago o Cristo de los Negritos. Y me confundo y le digo Macarena a la Dolorosa, Esperanza de Triana a la que es Soledad, o Virgen de la Palma a quien es Piedad y hasta algunas veces, junto a la que es patrona, ya no sé si llamarle de los Reyes o decirle Castilviejo»
Es difícil mejorar al Cardenal Amigo, para buscar similitudes entre las Semanas Santas de Medina de Rioseco y Sevilla. Por eso, este pregonero, quiere señalar en Sevilla una característica de la Semana Santa de la ciudad del Almirantazgo de Castilla, al afirmar que es una de las que conserva con mayor puridad, varios siglos más tarde, muchas de las singularidades de la etapa barroca del siglo XVII. Para los riosecanos es un privilegio poder participar en unas celebraciones pasionales, con unas cofradías que mantienen costumbres seculares, dentro de un entorno urbano que nos traslada sin esfuerzos a un antiguo burgo gremial y comerciante. Quisiera en este Pregón, si me permiten el calificativo «sevillano,» presentarles el escenario. Viajemos imaginariamente a Medina de Rioseco.
A algo menos de 40 km de Valladolid, capital de Castilla y León, y por un breve periodo de tiempo, que no desmerece su timbre de honor , también capital de la Corte y de las Españas ; a la vera de un río mínimo de nombre Sequillo injustamente tratado , pues acarician las aguas sus riberas, incluso en los estíos más severos ; y que pasa a la toponimia del lugar : «Fatídico y emblemático nombre de ese Rioseco, río seco «, escribió don Miguel de Unamuno , se alza la ciudad de Medina de Rioseco. El camino que conduce de Valladolid a Rioseco, la carretera de León, sigue el trazado del antiguo camino real. Tras el valle del río Pisuerga que hace de Valladolid una campiña, pero que se cobra avaro su tributo con nieblas invernales, se asciende a una paramera Allí el viajero encontrará una amplia meseta calcárea que alcanza la categoría de región natural. Son los Montes de Torozos, geografía áspera, elemental,plana, cielo y tierra, tierra y cielo, a la que el labrantío a fuerza de arrancar encinas y carrascos, ha dejado magra y en pueda que espinosa, como una bacalada, como gustaba decir el poeta Blas Pajarero.
Al finalizar las lindes del páramo, cerca de donde se asentara el desaparecido cenobio franciscano de la Virgen de la Esperanza de Valdescopezo, la vista alcanza el caserío de la capital de la otra región natural vecina de Los Torozos, la bien llamada Tierra de Campos. Es esta una llanura inmensa solo alterada por livianas ondulaciones y árboles eremitas de acentuada verticalidad. Medina de Rioseco es una vieja ciudad de trazado medieval. Sobre la piña de sus casas, sobresalen tres enormes moles, que siendo solamente iglesias de feligresía alcanzan en justicia por monumentalidad, el rango de catedralicias. Son los más destacados, que no únicos, edificios religiosos del lugar. Adquiere la ciudad ya una tipología urbana, desde la Edad Media. Con Juan I obtiene su escudo de armas y el titulo de «muy noble y muy leal» que aún conserva, ganado a ley por los servicios prestados por los riosecanos en la guerra que sostuvo el monarca castellano contra Enrique de Lancaster. Con los Trastámara consolida su vocación como centro de comercio, celebrando dos ferias al año de veinte días cada una y un mercado semanal franco de alcabalas. Las grandes plazas fériales castellanas en el siglo XV, son Villalón, Medina del Campo y Medina de Rioseco.
La fortuna de Medina de Rioseco, sin la cual no hubiese sido posible el desarrollo de una organización de cofradías de Pasión ni de desfiles procesionales de tanta envergadura , se debe a su carácter de feudo de señorío de la familia de los Enríquez, emparentados familiarmente con la dinastía de Trástamara. Los Almirantes de Castilla, se suceden en mayorazgo durante once generaciones, dotando a la población que enseñorean de influencia política, pujanza mercantil y crecimiento económico. Por orden del almirante riosecano se establecieron en la Rúa de Pañeros- hoy calle de los Lienzos -, los mercaderes de paños, junto con alfayetes y tundidores .En Rioseco, se comerciaban paños flamencos, brabantinos, ingleses y normandos, además de quincallería, agujas, espejos, joyería y cueros curtidos. En el siglo XVI el esplendor era tal, que la entonces villa – el titulo de ciudad se lo concedió más tarde Felipe IV – merecía el apelativo de «India Chica», sin duda influidos por las riquezas que en tropel llegaban de las Américas. Se dice que se asentaban en la misma doce mil almas, y se cuenta, quizás legendariamente, que entre ellos eran mil los millonarios, allí afincados. Dato demográfico de interés si pensamos que en el XIX – tres siglos más tarde – cuando Javier de Burgos organiza la división provincial de España, muchas de las capitales de las recién creadas provincias, no alcanzaban aún esa vecindad.
En síntesis, obtengan la conclusión , que sin el importante peso histórico y a la par pujanza económica de aquella Medina de Rioseco, no hubieran podido desarrollarse unas Cofradías Penitenciales de primerísimo orden, de carácter plenamente urbano y que permitieron que hoy, ya en el siglo XXI, la ciudad posea unas celebraciones de Semana Santa, de una relevancia que las parangona con las mas importantes de España, y así se le ha reconocido al declararlas merecidamente como «De Interés Turístico Nacional».
Todo el carácter de preeminencia de la ciudad como una de las principales de Castilla, pareja a la calidad de magnates de quienes ostentaban su señorío, se desvaneció lenta pero inexorable en lo económico y alcanzó un punto culminante cuando la urbe decae como corredor de la ruta del comercio de la lana, que España mantenía con los Países Bajos. Fatídicamente, el undécimo y último Almirante, Juan Tomás Enrique de Cabrera, se posicionó en la Guerra de Sucesión a favor del pretendiente archiduque Carlos de Austria. Desposeído y en el exilio el Almirante, Felipe V suprime el Almirantazgo de Castilla. Atrás quedan tiempos de pompas, boatos y esplendores. La historia de curso inexorable, que bate a personajes de envergadura magnífica, sume a Medina de Rioseco en una etapa, si no de hundimiento pleno , si de un cierto ocaso. Todo es efímero, como bien nos recuerdan las coplas manriqueñas . Pero los avatares, no arrasaron sin embargo con las Cofradías de Pasión ni con la Semana Santa. Con recia y proverbial fortaleza castellana, subsistieron.
Pero volvamos al relato, a la «India Chica». Es Medina de Rioseco en el XVI, una urbe bullidora y opulenta, de ferias poderosas y lugar de cita de mercaderes y banqueros, que recibía letras giradas desde Génova. En la ciudad existían tres conventos franciscanos, el ya citado de la Esperanza de Valdescopezo, la Concepción de Monjas Clarisas de la segunda orden seráfica y el de San Francisco, todos ellos erigidos bajo patronazgo de Los Almirantes, y este último frontero a su Palacio. La presencia franciscana, es decisiva en el germen de la Semana Santa riosecana. Los mínimos del fraile de Asís veneraban especialmente la Cruz, como custodios de los Santos Lugares. En ese magno cenobio franciscano – aún en pie a pesar de las Desamortizaciones y los desastres de los tiempos, en buena hora sometido actualmente a un costoso y loable proceso de recuperación y restauración que lo convertirá en un gran Museo de Arte Sacro – surge la Cofradía de la Vera Cruz. Pujante esta, abre hospital para pobres convalecientes en la calle de la Doctrina, que una vez «libres de calentura» osea fiebre, salían de los numerosos hospitales con los que entonces contaba la ciudad. Su solvencia económica le permite construir un Patio de Comedias y numerosas dependencias al servicio de la Cofradía. Incluso poseen y explotan los beneficios de «pozos de nieve» a la vera del Castillo, que servían para almacenar nieves en el invierno, y abastecer de hielos y agua fresca en el verano. Estamos ante el modelo de cofradía penitencial urbana de la Castilla de la Edad Moderna, que satisface necesidades religiosas, asistenciales y piadosas de la población, y que busca sustento económico, incluso en las funciones de comedias y teatro, tan al gusto de la época.
Otra gran cofradía básica para la búsqueda de orígenes de la Semana Santa riosecana, es la Quinta Angustia y Soledad de Nuestra Señora, asentada en la iglesia de Santa Maria de Mediavilla. Su desarrollo es paralelo a la Vera Cruz, incluida la adquisición progresiva de bienes y posesiones, ermita, casas y lugares de reunión, así como el establecimiento del Hospital de la Quinta Angustia. Con la realización de dos grandes conjuntos procesionales, y más concretamente «El Descendimiento» – llamado en Rioseco «La Escalera » – construyó en 1.663 un salón que los albergara. Esa es hoy la llamada capilla de los «pasos grandes», que por la dimensión del dintel se su puerta , no permite sacar los pasos del recinto a hombros de los cofrades , ni tampoco sobre sus antebrazos , posición que allí denominamos en castellano arcaico «a la sangría » . Ambas son las posiciones más comunes con que se sacan de los templos los pasos riosecanos, que ya en las calles procesionan siempre a hombros de los cofrades y no en carrozas . Los hermanos sacan los pasos por riguroso orden del lista de antigüedad, sin recibir contraprestación alguna . Pues bien, por esa escasez del tamaño de la puerta del salón de pasos de la Quinta Angustia , y por el abandono de la práctica de la salida en carrozas con ruedas, que tuvo en origen la Penitencial , habría de nacer el momento más vibrante de nuestra Semana Santa. Se trata de la salida de los «pasos grandes» y en el tránsito de este Pregón, quizás con serenidad quebrada se los narraremos.
Finalmente, la tercera de las cofradías históricas, es la Cofradía de la Pasión. Esta penitencial, se aglutina en torno a su imagen titular, entonces y ahora el Santo Cristo de la Pasión, a cuya Hermandad con tanta honra como humildad pertenezco y que por cierto se halla expuesto en estas fechas en la Catedral de Sevilla, dentro de los actos de la Muestra Nacional de Arte Cofrade. Esta penitencial que no construyó capillas y hospitales, tuvo por sede la Iglesia de Santa Cruz, magnifico templo de elegante fachada clasicista, castigado por el infortunio de las repercusiones del terremoto de Lisboa de 1.755 y por un devastador incendio en el siglo XX. Tras un largo proceso de recuperación, alberga desde el año 2.000 un interesantísimo Museo de la Semana Santa riosecana, de los escasos que en España poseen ese carácter monográfico.
Pero hasta aquí, hemos traído a colación las referencias históricas de la ciudad de los Almirantes y de sus cofradías , con la sola intención de evidenciar , que hoy conserva Medina de Rioseco unos desfiles procesionales de su magnitud, si tenemos a consideración el gran peso histórico de la ciudad , que fue coincidente con la etapa de mayor auge creativo de la imaginería de la Escuela Castellana – Gregorio Fernández y sus discípulos – que en sus talleres y la urbe riosecana los tuvo por derecho propios , se esmeraban en el tallado de pasos, a encargo minucioso y reglado de las Penitenciales.
¿ Pero que suponían los pasos para aquellas Cofradías ?. Desde luego su punto de referencia. Su culto como imágenes de devoción, pero sobre todo su uso procesional, constituye la esencia misma de los pasos. Mucho más en aquel contexto de la nueva espiritualidad de la Contrarreforma tridentina, que provocó el cisma de Lutero. Entre las necesidades religiosas y piadosas de aquellas poblaciones, estaban los desfiles procesionales. Los pasos, que en latín es «passus» o escena de la Pasión de Cristo, vinculan a las imágenes con ese uso procesional. Su función no era solo didáctica y de catequesis ambulante para aquella sociedad iletrada. El supremo magisterio eclesiástico que emanaba del Concilio de Trento, trataba de mover el espíritu de forma vivencíal , al contemplar los pasos y compadecer a través de ellos, al dolor de Cristo en la Redención. El Concilio de Trento fue tan decisivo para el arte sacro que de él salió nada menos que el barroco, el llamado «Arte de la Contrarreforma», en feliz expresión del historiador alemán Werner Weisbach. España es el paladín de la Contrarreforma, en una Cristiandad tristemente dividida por las tesis de Lutero, y pone al servicio de Trento, su poder político y dos grandes palancas religiosas: el activismo militante de la Compañía de Jesús y el pensamiento de los místicos. Pero no es el barroco, como cree Weisbach, el terror santo, lo cruento, lo espantoso, sino más bien como señala Gaspar Gómez de la Serna «el arrobo místico que revela la comunicación del hombre con el gran misterio de Dios».
El barroco es la representación de la imagen del hombre y de la tensión dramática de su alma. Por eso representa a gentes en sus pasos, empezando por el Cristo-Hombre. Su Pasión, es pasión humana, y por tanto plena de dolor. A veces ese «mysterium tremendum «del barroco , esa beatitud fascinante y arrolladora puede equivocar , si no se vincula el arrobo místico que revela la comunicación del hombre con el misterio de Dios, y el martirio como supremo sacrificio en aras de este. Tuve ocasión de preguntarme íntimamente si comprenderían en otras culturas de raíz no hispánica, nuestro arte pleno de belleza estética, pero indudablemente de dramatismo, cuando asistí a la inauguración de la exposición «Las Edades del Hombre», en la catedral episcopaliana de San Juan el Divino en Nueva York, en plena Gran Manzana entre Lincoln Center y Harlem, donde observé expresiones de asombro.
El barroco precisa del naturalismo. Son fundamentales las imágenes en esta misión, pues ya exponía San Juan de la Cruz en la «Subida al Monte Carmelo», lo que era importante en la realización de las mismas » más al propio y vivo estén sacadas … poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la hechura y su ornamento». La Semana Santa de Medina de Rioseco, participa de todo el esplendor imaginero del barroco, pero en mayor medida de su ritualidad que aún hoy conserva – después de cuatro siglos – y he ahí su gran peculiaridad. No todos los conjuntos procesionales riosecanos son plenamente barroquistas, pues en algunos en el transcurso de los tiempos se han modificado las imágenes originales. En otros bien desaparecidas o desechadas las tallas primitivas , se sustituyen por nuevas creaciones que responden a cánones artísticos diferentes. Pero cuanto menos, predomina en las tallas un eclecticismo de inspiración barroca, que se prolonga tercamente fuera de su marco temporal, en muchos rincones de España, a través de las imágenes de los pasos de Semana Santa. En Medina de Rioseco, pervive la tendencia no solo en la imaginería de los pasos procesionales, sino especialmente en los ritos y tradiciones.
Tras el impulso de la Contrarreforma, los desfiles procesionales y las Cofradías mismas entrarían en una etapa de ocaso. Las corrientes de pensamiento ilustradas criticaron con fuerza los abusos de una piedad que consideraban mal entendida. Por otra parte las Penitenciales arrastraban problemas económicos que provocó el abandono de los trabajos asistenciales y de caridad. Sin embargo, sus deudas no eran parejas a la opulencia con la que celebraban festividades de Gloria como las del Corpus. Las tradicionales rivalidades entre cofradías, so pretexto de preeminencia de salida a la calle de los desfiles procesionales, llegaron a provocar disturbios públicos en ciudades como Valladolid. En 1.731 interviene incluso la Sala del Crimen de la Real Chancillería, dictando un conocido auto para resolver la anarquía reinante en las cofradías y las disputas por la preferencia de salida en las procesiones.
En Medina de Rioseco , la convivencia de las Penitenciales fué más pacifica que en Valladolid. Se desmembraron igualmente las Archicofradías matrices , pero no existe ninguna constancia de desaparición siquiera temporal de las procesiones, con sola excepción del año 1.933 . El sustrato de las grandes cofradías era de base gremial, por su vinculación a los diversos oficios, lo que permitió que en el siglo XIX se reorganizasen las Hermandades, y los conjuntos escultóricos antes pertenecientes a las tres cofradías de origen, pasan a constituirse en Hermandades independientes, al pronto denominadas gremios. El panorama es ciertamente distinto a la vecina Valladolid, donde el ocaso de la Penitenciales fue mucho mayor, y su Semana Santa actual no se impulsa hasta 1.923 en virtud del esfuerzo decidido del Arzobispo Remigio Gandásegui, prelado cercano a la religiosidad popular, quien fomentó la reconstrucción artística de los pasos vallisoletanos, desguazados en sótanos tras la ruina de conventos con la que concluyeran las diversas Desamortizaciones . En la ciudad del Sequillo, todo el siglo XX es una época ascendente en el impulso de las procesiones, ya con unas cofradías reorganizadas y agrupadas orgánicamente en torno a la Junta Local de Semana Santa.
En estos momentos, son veintiuno los pasos que participan en la Semana de Pasión de Medina de Rioseco. Su imágenes suponen un recorrido completo del Drama del Calvario, pero no procesionan en un desfile general como el del Viernes Santo vallisoletano, sino en dos. Entre el Jueves y Viernes Santo riosecanos , se desarrolla una exposición de acontecimientos evangélicos esmeradamente ordenada, que parte desde la Oración en el Huerto de los Olivos, hasta finalizar en la Soledad de María al pie de la Cruz. En los desfiles procesionales de Valladolid y Medina de Rioseco, se organiza un alarde minucioso de las escenas de la Pasión, verdaderamente magno. En el pregón vallisoletano de 1.955, un brillante don Marcelo González, canónigo entonces de su Catedral y más tarde Cardenal Primado de España, enfatizaba de forma grave y pausada … » Y se pone en marcha , señores , el gran cortejo procesional de los pasos ; esa colosal representación que, si un día se quemaran todos los libros del Santo Evangelio, bastaría ella sola para que un nuevo Lucas Evangelista describiera otra vez la Pasión del Señor sin omitir el detalle de sangre en el Huerto de los Olivos «. La cita referida a Valladolid, es valedera para los desfiles procesionales riosecanos, pues desde la Entrada Triunfal del Señor en Jerusalén hasta Jesús Resucitado y María de la Alegría, reflejan al completo los acontecimientos del Calvario de Cristo.
La primera escena de ese » teatro en la calle «, concebido por el barroco , tiene en Medina de Rioseco, murmullos de bullicio, con la alegre procesión de las palmas y ramos de olivo con que se recibe a Jesús a lomos de un borriquillo .» La Entrada del Señor en Jerusalén «es el único de los pasos que en Rioseco, posee un trono con ruedas, pues son portados a hombros de los cofrades en las andas, denominadas «tableros». Con sobriedad extrema no se procesionan pasos en tronos o con palio. Igualmente el adorno floral es muy escaso, y desde luego a partir de finales del siglo XX . No se trata por tanto de cuestiones de escuela o geografía, de norte , levante o sur , sino de pervivencia de la pureza de conservación de la ritualidad de la Semana Santa del barroco castellano , de la que Medina de Rioseco y lo mantendremos enfáticamente, es un verdadero paradigma.
Jesús de Nazareth , ya ha entrado en Rioseco , como cada Domingo de Ramos ¿ Quizás por la medieval Puerta de Ajujar? ¿ Acaso por las arcadas de la de Zamora? ¿ Y si hubiera sido por la de San Sebastián?. Conserva la vieja urbe castellana, tres monumentales puertas, de su antiguo recinto amurallado. Encrucijada de caminos en la Tierra de Campos hecha para multitudes de hombres que cruzan el dintel de la Semana de Pasión. Las primeras jornadas de esta, son un frenesí de preparativos para los desfiles procesionales. Trasiego en las calles donde se escenificará el Misterio de la Redención. Hermosas y antañonas calles las riosecanas, Arco de la Esperanza, Mediana, Huesos, San Buenaventura, Doctrina, Corros de Santa María y Santiago. Todas llenas de encanto, pero ninguna más emblemática que la Rúa Mayor, la misma Rúa Mayor de la vieja «India Chica», por donde igual trasegaban hidalgos con golilla , viudas ricas con sus lacayos y soldados lisiados de los Tercios, que rufianes, pícaros y descuideros, tomados por los imagineros como modelos para sayones, a cambio de algunos maravedies .
Calle porticada la de la Rúa, con soportales y caserío de entramado de madera y abobe. Calle de enlosados de piedra y artísticos canes tallados en sus viguerías y aleros, calle de burgo de mercaderes y escenario supremo del Drama del Calvario en una de las dos Medinas vallisoletanas. Calle donde Maria Santísima se encuentra con su Hijo con la Cruz a cuestas. Rúa Mayor de Medina de Rioseco, calle de la Amargura hacía el Gólgota en la áspera planicie de la Tierra de Campos. Calle por la que desfilan cuatrocientos años de piedad y fe , de perdón y misericordia, de negación y retorno . Calle callada y calada de silencios, en un estremecido homenaje de los hombres a Cristo camino del Calvario.
El Miércoles Santo, en Medina de Rioseco se recorren las Estaciones en un Vía Crucis Procesional. El doliente Cristo del Amparo, es el Cristo- Hombre en paradoja del desamparo del Redentor ante la muerte . Es el Hijo que se encuentra con la Virgen Dolorosa de siete cuchillos clavados, los siete dolores de los textos evangélicos. Es el Cristo del «Stabat Mater «. Estaba la Madre Dolorosa junto a la Cruz , llorosa , en que pendía su Hijo . En las viejas calles riosecanas , noche de enlutada primavera , se ponen frente a frente la ansiedad y la congoja, el tormento y el desconsuelo, la fatiga y la tristeza.
Ya en la tarde del Jueves Santo, antes de acudir a la procesión los cofrades se reúnen en el lugar que determine el Mayordomo, cargo honorífico y representativo de la Cofradía, anualmente rotatorio por riguroso orden de antigüedad en la Hermandad , para acudir a la celebración del «refresco». La misma tradición se repite en Viernes Santo. El Mayordomo invita a sus hermanos cofrades a un refrigerio, que en el siglo XIX era de limonada y bizcochos, y ahora de cafés, una copa de licor, además de pastas y mantecados, elaborados mimosamente en los hornos de los artesanos confiteros riosecanos. Al finalizar las procesiones, del Jueves y Viernes Santo, el convite del Mayordomo, se extiende en muchas cofradías a una cena de hermandad. Es otra vez la ritualidad del barroco en pleno siglo XXI. Abundan testimonios escritos del siglo XVII, donde se recoge como se prevenía a los Mayordomos en el avituallamiento de alimentos «para esforzar» a los cofrades, que llegaban «desmayados» tras las procesiones. El «refresco» y las cenas de hermandad son resquicios , modernamente ya comedidos , de aquellos «fornos» u hornos de asar, que bien comenzaron en los primeros tiempos de la Penitenciales , para finalizar en tales excesos abusivos que provocaron la citada intervención de la Real Chancillería vallisoletana para suprimirlos. Los «fornos», eran un aliciente indispensable para mantener el elemento humano de las procesiones y evitar claros en el alumbrado . Con la espiritualidad de las Penitenciales del XVIII, ya en crisis, se suplantaba a la piedad recompensando a los cofrades con grandes refrescos y espléndidas cenas con pescados, escabeches, aceitunas, lonjas de tocino, vino, higos y jigote, banquetes que mal acababan, entregados los cofrades a desmanes y juegos clandestinos.
En la actualidad , tras los «refrescos», ya sea en Jueves o Viernes Santo, todo el cortejo de hermanos precedidos por sus Mayordomos , empuñando las «varas» que son las insignias de cada Cofradía y los Mayordomos del año anterior portando los «banderines» o estandartes de cada Hermandad ; se encamina Rúa Mayor abajo, hacia el Consistorio. Tiene por nombre en Medina de Rioseco , «desfile de los Gremios » , esta singular tradición de acudir rendir pleitesía al Concejo e invitar a sus regidores a presidir los desfiles procesionales. Si seguimos al historiador Amando Represa, son un siglo anteriores las cofradías de carácter gremial a la formación de las Penitenciales. Las gremiales nacen muy marcadas por su carácter religioso, pero igualmente por el de beneficencia y obra asistencial de auxilios mutuos. Después vendría la transposición de las cofradías gremiales hacía las de penitencia y disciplina. A la inversa, extinguidas las Archicofradías, sobreviven las hermandades gremiales, proceso que se cumple en la ciudad del Sequillo . En Rioseco, varios siglos más tarde, todavía se entremezclan los términos cofradía y gremio, como si por la Rúa Mayor marcharan al compás hortelanos y tintoreros, curtidores y especieros, escribanos o labradores. Ya en el siglo XVIII, existía la costumbre de las hermandades de reunirse una tras otra, recogiendo a los cofrades en las casas del Mayordomo tras el «refresco». Precedidos del Concejo, camina el desfile de los «gremios» hacía el templo de Santiago de los Caballeros, para conmemorar la Cena del Señor. Tres siglos de historia, rubrican la calle Mediana.
La iglesia de Santiago, es una obra de tal magnitud que tarda en construirse siglo y medio. El monumento entremezcla el gótico de último periodo, con el clasicismo de su fachada principal, o el esmerado plateresco de la puerta del Mediodía, coronados a su vez por el fastuoso retablo mayor que sigue trazas de la escuela de Churriguera. Desde este grandioso templo – les invito a comprobar los adjetivos – se pone en marcha la Procesión del Mandato. En la cadenciosa espera de la salida de los pasos desde el interior del templo de Santiago, Medina de Rioseco se estremece, acaso también de frío. No suele ser generosa la primavera en la Semana de Pasión. También se acongoja, como en este Rondel de Lope Mateo:
«Ya te volverán los días
de las mañanas fragantes
por sotos y por umbrías.
Entre humanas agonías
pasan los Cristos sangrantes»
Por la calle del Arco de la Esperanza, subiendo hacía Mediana, ya está Jesús arrobado ante el Cáliz en «La Oración del Huerto». Pedro ha negado otra vez y Simón se ha vuelto a dormir. Así han prendido a Cristo y comienza la Pasión del Reo. Durante tiempos no se ha considerado suficientemente el proceso a Jesús desde el punto de vista jurídico. Los hermanos Augustín y Joseph Lemman, judíos convertidos al cristianismo y luego ordenados sacerdotes, en su libro «La asamblea que condenó a Jesucristo» evidencian que todo el juicio fue una gran farsa, que llevó a Jesús de Nazareth a una muerte de ignonimía, la cruz reservada a los forajidos, cuando en su conducta no había depredación ni culpa de muerte alguna. El proceso causó a Cristo no solo sufrimientos físicos, sino toda suerte de vejaciones morales. La ética del Sanedrín se cuestiona abiertamente y se determinan tres directos responsables: Anás, Caifás y Pilatos. Como preludio de la muerte en Cruz, el martirio y mofa de Jesús. En la representación de la imaginería barroca, aparecen así unos personajes que llevan a Jesús , desde el Cristo- Hombre al Varón de Dolores : Son los soldados y los sayones.
En la calle de los Huesos, en el paso de «La Flagelación», se contemplan los primeros sayones de la Semana Santa riosecana. Los vemos también en «Jesús Nazareno de Santiago», en «La Desnudez» y en el paso de «Longinos» , algunos con privilegio de nombre propio como «el barrena » del Nazareno o «el chatarrilla «, sayón de la lanza de «Longinos» . No todos los sayones de los pasos riosecanos son cronológicamente originales del barroquismo, pero se inspiran claramente en este. Decíamos en el Pregón de 1.991 » Los sayones configuran en la imaginería un elenco de tipos soeces reclutados entre la hampa y gallofeo. Son seres patibularios de rasgos exagerados y mueca descompuesta, que asiduos a la sopa boba de los conventos dialogan entre si en jerigonza». Dura definición de los sayones, que en buena hora rectifico en Sevilla, pues sin esa bella colección de rufianes, le quitarían a la escultura castellana parte de su personalidad.
Los sayones han flagelado ya las espaldas de «Jesús Atado a la Columna», al que en Rioseco llamamos con cariño «Ceomico»- paso del que es cofrade el Cardenal Amigo – «Ceomico» o imagen viva de Cristo desvalido .Se han mofado de El, y lo han abofeteado . Se han jugado su túnica a los dados. Estaban entre la multitud que exigía la libertad de Barrabás. Son el réprobo, el avaro, el cruel y el iracundo. Los imagineros de Medina de Rioseco los reclutaron como modelos entre los crapulosos de las tabernas de fuera de la muralla , entre los que asestaban estoconazos , huyendo de súbito entre las sombras de la Ronda de la Ropa Vieja, o entre los asaltantes embozados saliendo de sorpresa en el camino de Villarramiel . En el paso de «Ecce-Homo», la burla y el escarnio se confabulan , para poner una caña en manos de Cristo. Es el cetro de la mofa , para el que acusaban de proclamarse Rey de los Judíos. «He aquí el Hombre», señala arrogante Poncio Pilato, apoyado en la barandilla del Pretorio.
¡Dios Misericordioso! ya es hora de apiadarnos de estos hombres de gesticulaciones grotescas de malos actores del Patio de Comedias de la Vera Cruz . ¡Pobres sayones y soldados!. Miremos a «el barrena» del paso de «Jesús Nazareno de Santiago», después de tantos años oyendo las Bienaventuranzas de la Siete Palabras. Tuerce la boca, pero le brillan los ojos. Crueles nuestros imagineros, condenando a vivir eternamente malencarados a estos hombres de feroces bigotes. Por todos los hombres y por supuesto también por ellos, vino Jesucristo a redimirnos y a salvarnos. ¡ Piedad para los soldados y sayones! , para aquellos hombres que fueron sus modelos , en los que seguramente nadie pensó que fuesen a ser redimidos jamás . ¡ Piedad ¡ pues en la Rúa Mayor los apedreaban los jovenzuelos y los decían «judíos» en tiempos nada ecuménicos, mientras por un ventanuco de sus soportales, los descendientes de los hebreos de la platería y de la banca , contemplaban amedrentados las procesiones sin siquiera atreverse a salir al alfeizar de sus casas.
Gran teatralidad naturalista la de los personajes de la Pasión , que se acentúa aún más con una música propia de la Semana Santa riosecana, la única durante siglos . Música de toque del «Pardal» y de los «tapetanes». El «Pardal» anuncia la marcha de las procesiones y la salida de los pasos de los templos, haciendo sonar una trompeta destemplada y triste . Su sonido ya se escuchaba como ahora, en el siglo XVII. Los «tapetanes» son unos tambores que redoblan cofrades jóvenes, bajo los pasos de imágenes de Cristo en el martirio y camino del Gólgota, aun sin crucificar. El Pardal y los tapetanes son una transposición a los desfiles procesionales, de los tambores y clarines con que el Derecho Penal del Antiguo Régimen, hacía acompañar a los reos camino del patíbulo, y de esa muerte horrenda que finalizaba con el ejecutado «puesto en cuartos» en los caminos.
Ha roto el Pardal el silencio de la noche de Jueves Santo. Simón de Cirene entra en tratos con los verdugos de Cristo y la Verónica se presenta ante el Señor , para limpiar su rostro con un blanco paño . La VI estación del Vía Crucis se compone en la ciudad del Sequillo, con el paso de «La Santa Verónica». Y al poco en «Jesús Nazareno de Santiago «, el Señor solo con la Cruz a cuestas, arrastrado por el soldado de la trompeta, y acosado por la lanza del «barrena». La multitud bulliciosa observaba al Reo del Procurador de Roma , pero todo era soledad en el camino hacía el Gólgota , hasta que en «Jesús Nazareno de Santa Cruz», Cristo y Simón de Cirene comparten el madero , paseando Jesús su rostro de caridad y compasión por la calle de San Buenaventura. Pesa la Cruz del paso . El carmelita Francisco de la Cruz lo rubrica con versos:
» Ya no pesa la Cruz, que es Cruz ligera,
después que en Cruz se levantó el más Justo
Abrázate a la Cruz y considera
que no pesa la Cruz sino al injusto»
» La Desnudez», antiguamente llamado Redopelo, reproduce la escena en la que Cristo es despojado de su túnica a tirones . El Salvador está triste y melancólico, por ese proceso de vejación moral tan doliente como los flagelos. Y llegando al Arco de Ajujar, puerta medieval de la ciudad, viene «bailando» el paso del «Cristo de la Pasión» a hombros de sus cofrades. Baile que no es danza, sino un andar cadencioso para procesionar un Cristo vivo, que al pronto exhalará el espíritu . «Elí, Elí ¿ lama sabactani ? (Mt.27.46). Todos le abandonaron . Y el Santo Cristo de la Pasión, abandonado, está a la espera de su muerte en Cruz.
Cierra el cortejo procesional del Jueves Santo en Medina de Rioseco, el paso de «La Dolorosa». Es una magnífica talla, que sigue el modelo vallisoletano de la Virgen de las Angustias , que talló el genial escultor Juan de Juní. Al pecho sus siete cuchillos, sus siete dolores . Imagen que impresionó a don Miguel de Unamuno, entonces rector salmantino, al contemplarla por las calles riosecanas: «Y pasaba el paso de la Dolorosa, de Nuestra Señora de los Dolores, de la Soledad – dolorosa soledad y dolor solitario-«. Con «La Dolorosa» finaliza el cortejo procesional de Jueves Santo. Agotadas sus horas, en el atrio de la iglesia de Santiago, con los cofrades fatigados por el peso de los pasos, los alumbrantes apuran el pábilo de las velas de sus faroles. El pueblo redimido, con las mujeres y hombres agavillados, entona «Dios te salve Reina y Madre». «Dolorosa» riosecana en busca del abrigo del templo de Santiago. «Dolorosa» a la que hoy honra la poesía sevillana de Antonio Pedro Rodríguez Buzón:
«Cuando sigue caminando
bajo estrellas cristalinas
a compás las bambalinas
sin querer van redoblando
también van acompañando
la luna clara, el lucero
la oración del nazareno
una saeta gitana
y un repique de campana
sin que toque el campanero»
Amanece en luto el Viernes Santo, y en los templos se han levantado Monumentos, que representan al sepulcro del Señor. Monumentos que con lienzos y bastidores ya montaban las Penitenciales riosecanas del siglo XVII. Y ya en la tarde, con la misma ritualidad que el Jueves Santo, se procede a organizar el desfile de Gremios y Hermandades, que en riguroso orden de precedencia en las procesiones, vuelven al Consistorio para invitar a sus regidores a incorporarse a la procesión de la Sagrada Pasión del Redentor. Se inicia la procesión de Viernes Santo, en el corro de Santa Maria donde se ubica la iglesia bajo advocación de la Madre del Redentor . Es un templo colosal, edificado en la transición del gótico al renacimiento, de elegante retablo y con una de las mejores y más impresionantes torres campanario de toda Castilla, con bello templete y linterna barroca. Giralda de Castilla , le dicen los poetas. En el interior de la iglesia se alberga una joya excelsa de la yesería policromada, la capilla funeraria erigida por el cambista Álvaro de Benavente, aquella que Eugenio D’Ors calificó como «La pequeña Sixtina»
En ese corro de Santa María se encuentra aquel salón que edificó la Penitencial de la Quinta Angustia y Soledad, para guardar dos magnificos conjuntos procesionales, y que hoy conocemos como la capilla de los «pasos grandes». Son estos «La Crucifixión» y «El Descendimiento», que en Medina de Rioseco son para todos y para siempre «Longinos» y «La Escalera». Son quizás los dos pasos riosecanos de más pura escenografía barroca. «El Descendimiento» copia la composición que Gregorio Fernández acometió para la Vera Cruz vallisoletana, en la cual el naturalismo llega a su máxima expresión. Es un paso de dimensiones aparatosas y descomunales, con siete tallas sobre su tablero, en composición diagonal con dos focos de atención, por un lado Cristo y en el otro la Virgen, que le dotan de teatralidad en movimiento. Todo es plena acción, el cuerpo de Cristo ya desenclavado, y solo sujeto por Nicodemo y José de Arimatea, encaramados en lo alto de las escaleras.
«La Crucifixión», el llamado paso de «Longinos», por la figura del soldado romano que traspasa el costado del Crucificado, se ejecutó siguiendo el modelo que poseía la Cofradía de la Piedad de Valladolid, ya desaparecido , lo que convierte en único el conjunto procesional riosecano. Componen la escena ocho tallas más el caballo: el Crucificado, la Virgen, San Juan y Maria Magdalena, Longinos a caballo, dos sayones y un centurión. La Virgen al pie de la Cruz, conocida como la «Virgen del Pañuelo» plena de movimiento es de una gran belleza formal, solo disipada por su situación dentro de un conjunto procesional de tan enorme proporción.
Viernes Santo y Rioseco. El Viernes santo riosecano se asocia de inmediato con la salida de los «pasos grandes». El corro de Santa María es un oleaje encrestado de muchedumbres. Ahora murmullos, ahora silencio. Silencio tibio de velas de farol . Suena el toque del «pardal». Se abre la capilla de «Longinos» y «La Escalera». Ansiedad, expectación, se amordaza el aliento. Miradas certeras sobre los cofrades que recogen sus túnicas a la cintura, por si un enganchón mermara su fuerza. Cofrades que se arrodillan y rezan, con las manos restregadas en la resina. Se oye una pregunta recia del «cadena», que es como el timonel de esa gran barcaza que es el paso. ¿ Estáis conformes con vuestros puestos?. ¡ Si ! es el grito unánime. ¡ No quiero ver caras pálidas ! , el «cadena» espeta . ¡ Música ! exclama mirando al maestro y empieza a sonar «La Lagrima». ¡ Oido ! y el paso al unísono se alza . Cuatrocientos años de idéntico rito. Cuatro siglos de piedad y fe . «Longinos» y «La Escalera», la carga y el sudor, el esfuerzo y la penitencia. !Abajo ! y ahora ¡ Mas abajo! . Respiración contenida y compases al viento lanzados por la banda de música. «Longinos», «La Escalera» , «La Lagrima» y Rioseco .¡ Oido ! y esta vez ¡ Al hombro! . Los pasos grandes en el corro de Santa María .Se ha detenido el instante, se ha parado el tiempo. Un trallazo de emoción ha roto la angustia y un aplauso reverente resuena en Medina de Rioseco.
Bajo la arcada gótica de la iglesia de Santa Maria de Mediavilla, sale al poco el conjunto del Cristo de los Afligidos. Es un Cristo enjuto , que pende de la Cruz, agotado por los suplicios del Calvario. A su pies la Virgen María y San Juan. Allí en el Gólgota, ha rendido la vida. Y le sigue el «Cristo de La Paz», imagen de gran tamaño y poderosa anatomía. Es la Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Afligidos, la más numerosa de las Hermandades riosecanas. Es difícil y esforzada su salida del templo de Santa María, como si el destino se hubiese empecinado en que la penitencia de los cofrades comenzase en el primer instante de la procesión. Hoy tiene aquí en Sevilla a su Banda de Cornetas y Tambores, pues las Semanas Santas de Castilla igualmente reverencian la Pasión de Cristo, con los compases respetuosos de la música.
Sigue en Viernes Santo, por esas calles riosecanas, tortuosas y antañonas, el desfiles de escenas del Martirio del Redentor. Actores del Drama del Gólgota en la calle. Se mueven y reverencian a la Madre del Salvador , como en esa «rodillada» tumultuosa de «Longinos» y la «Eslalera» , o de los Cristos de la Paz y Afligidos , ante la Virgen la Cruz, en el Arco de Ajujar . La «rodillada» es una genuflexión esbozada, que realizan los pasos ante María y uno de los momentos íntimos y vibrantes de la Semana Santa riosecana. «Rodillada «con ruido de soldadesca como en la lanzada de Longinos, con cadencia como en el desenclavo de Cristo de «La Escalera», con silencio como esa Piedad con el Hijo Muerto en el regazo. Pero en la noche ya todo es angustia. María está ya ante el séptimo dolor de la piedad cristiana. Ya se acercan la sepultura del Señor y la Soledad de la Virgen. ¡ Perdón oh Dios mio ¡ entonan los fieles. ¡ y esculpen el aire de la calle de la Sal, el verso de Gerardo Diego.
«Deja que en lagrimas bañe
la orla negra de tu manto
a los pies del árbol santo
donde tu fruto se mustia.
Capitana de la angustia
no quiero que sufras tanto».
El «Santo Sepulcro», es un paso con un Cristo inerte y abandonado , uno de los impresionantes yacentes de Castilla. Cristo sereno pese a las huellas evidentes del martirio. Llega el Viernes Santo a su fín, y en el Corro de Santa María se entona la salve a esa «Virgen de la Soledad», agónica soledad de Madre mirando hacia la Cruz.
Ese Cristo yacente siempre abruma. Castilla engendra a esos Cristo a los que apostrofó Unamumo, sin percatarse de que los imagineros barrocos habían intuido el terrible vaticinio profético del » Yo soy gusanera y no hombre». Pero ese Cristo gusano o tierra, no puede ya quedarse en el espíritu de la religiosidad barroca. Si nos enclavamos existencialmente en el dolor y la muerte para nada habrá servido el martirio del Calvario. Por eso con las imágenes de Trento, pero con espíritu de Vaticano II , celebramos en Medina de Rioseco, el renacer a la vida del Señor, procesionando a «Jesús Resucitado» y a la «Virgen de la Alegría».
Si todos estamos gozosos por el Misterio de la Redención, tengamos piedad de esos pobres sayones y soldados de nuestros pasos . Redimamos a esos hombres forzadamente zafios, avergonzados de seguir vivos junto a imágenes de Cristos muertos . Solos, tremendamente solos. Refugiados para siempre en el sueño de los tiempos. También los ha redimido Jesús Resucitado. Mirad , «el barrena» y «el chatarrilla» han soltado las lanzas. Miradlos, otros han abandonado las cuerdas , han arrojado los flagelos. Mirad a Longinos sobre un brioso corcel, al trote de los repiques de campana que ventean Gloria . Miradlos, todos unidos están haciendo coro y cantan ¡ Resucitó! ¡Aleluya, resucitó ¡, tímidos , sonrientes, y ruborizados bajo la sombra pálida de los soportales de la Rúa.
He dicho
JOSÉ ANTONIO LOBATO DEL VAL. Cofrade del Santo Cristo de la Pasión